
Cómo escribir diálogos literarios es una de las preguntas más frecuentes que me hacen los alumnos de la escuela. Ya aprendimos en el blog a puntuar diálogos, ¿verdad? En esta ocasión voy a tratar de enumerar los errores más frecuentes con los que me encuentro cuando reviso los relatos y novelas de mis alumnos, así como sus posibles soluciones, sugerencias y consejos para evitarlos. Espero que puedan servir de ayuda a los seguidores de nuestro blog.
Cómo escribir diálogos literarios:
1-Elimina los saludos y los detalles poco relevantes
Sí, ya sé que tus personajes son educados, y que en tu familia los abrazos y besos de despedidas os llevan más de quince minutos. Nadie dice que para tu protagonista tenga que ser distinto, pero no tienes por qué contarle al lector todos esos detalles. Para los saludos y los detalles triviales, utiliza la elipsis o el resumen (mejor por medio de la voz del narrador), y emplea los diálogos para las informaciones realmente importantes. Así conseguirás un buen diálogo literario, que debe ser como el suavizante dando vueltas en la lavadora: intenso, concentrado, y lleno de acción y tensión.
2-No te olvides de las acotaciones: la parte dialogada también debe tener visibilidad
Las acotaciones o incisos de los diálogos literarios son tan importantes como los parlamentos. En varias ocasiones, leo diálogos compuestos únicamente por una larga sucesión de parlamentos, uno debajo de otro. Pero el lector se pregunta: quién habla, cómo lo hace, dónde están los interlocutores. Es como si escucháramos hablar a dos personas, pero no pudiéramos verlas. Esto puede provocar que el lector se sienta como el niño de El Sexto Sentido: “En ocasiones oigo voces”. Las acotaciones sirven, además de para poder identificar a los personajes que hablan, para dar visibilidad a la escena: para saber qué hacen los personajes, para conocer sus movimientos y gestos, y también para saber dónde están y conocer el escenario en el que se encuentran.
3-Escribe parlamentos y acotaciones proporcionadas
Lo habitual es que el parlamento tenga, en líneas generales, algo más de extensión que las acotaciones e incisos. Aunque esto no tiene por qué darse, necesariamente, en todos y cada uno de los parlamentos. Pero es habitual que el conjunto de los parlamentos de un diálogo tenga más extensión que el conjunto de las acotaciones o incisos. Es lógico si pensamos que los diálogos sirven normalmente para dar dinamismo a la escena, al aumentar la velocidad de lectura y, por tanto, acelerar el ritmo narrativo. Si esto no fuera así, puede producir el efecto contrario y resulta bastante extraño. Veamos un ejemplo:
—¡Devuélveme el secador! —dijo Ana mientras miraba a María con cara de perro rabioso y le amenazaba con la punta de su cepillo de pelo.
—¡Ni lo sueñes! —respondió María que estaba en ese momento frente al espejo del cuarto de baño y se secaba los rulos.
De entrada, se supone que es una escena tensa. ¿Qué dices? ¡Cómo que no es una escena tensa! ¡Las dos tienen su primera cita con el chico que les gusta! Sin embargo, con esas acotaciones tan largas, al lector le cuesta ver esa tensión: la escena se desinfla.
En estos casos tendríamos que preguntarnos si quizá no estemos abusando de los incisos. Una opción para corregirlo sería eliminar alguno, acortarlo o sustituirlo por alguna frase aclaratoria del narrador. En este último caso, habría un punto y aparte, y colocaríamos lo que antes era un inciso en la línea siguiente. En cualquier caso, si quieres dinanismo, evita las acotaciones y utiliza frases cortas.
4-En los diálogos, un punto y aparte por cada personaje o intervención del narrador
Como vimos en la entrada sobre cómo puntuar diálogos, las acotaciones sirven para dar más información sobre el parlamento al que precede: cómo lo dice el personaje, dónde lo dice, de qué forma, por qué lo dice, etc. Las acotaciones son pues complementarias al parlamento del personaje que habla. No podemos poner como inciso, por ejemplo, lo que está pensando o haciendo otro personaje que no es el que está hablando en ese inciso. En ese caso, tendríamos que poner punto y aparte.
Esto se aplica tanto a narradores en primera como en tercera persona, e independientemente de quién sea el personaje que siga hablando. Digamos que en cada línea de diálogo, seguimos a un solo personaje. Si lo que se añade como explicación es la acción o pensamiento de otro, se escribe después de punto y aparte. Si lo que se añade es relativo a un personaje que no va a hablar en ese momento, no se pondrá la raya, sino que se hará una intervención del narrador. Por ejemplo:
—Tú me crees, ¿verdad?—dijo Alberto.
Carmen no estaba segura de que estuviera diciendo la verdad, pero calló.
—Sabía que tú me creerías —dijo y se levantó para abrazarla.
Como ves, en la primera línea de este diálogo el personaje que habla es Alberto. En la segunda línea el pensamiento es de otro personaje, de Carmen, por tanto se escribe después de punto y aparte. No debe escribirse dentro del inciso anterior, digamos que ese inciso pertenece a Alberto.
Después de la intervención del narrador para plasmar el pensamiento de Carmen, continúa el parlamento de Alberto. Y en la última acotación, la acción de levantarse y abrazar sí hace referencia al personaje que habla, a Alberto. Por tanto, ahí sí se escribe detrás de su parlamento, dentro de la acotación.
5-No cambies de narrador en las acotaciones
Si en el texto utilizas un determinado narrador, no puedes cambiarlo en las acotaciones de los diálogos. Esto vale tanto para la forma personal como para el tiempo verbal. Parece una tontería, pero no es la primera vez que encuentro errores, más o menos, cosas como este:
Un lunes por la mañana, regreso del trabajo y me encuentro a mi amigo Luis.
—¡Cuánto tiempo sin verte! —le dije.
—¡Es cierto, Antonio! ¿Qué es de tu vida? —preguntó Luis mientras abrazaba a Antonio.
Si el narrador está en primera persona y utiliza el tiempo presente, en los incisos también. Lo correcto sería:
Un lunes por la mañana, regreso del trabajo y me encuentro a mi amigo Luis.
—¡Cuánto tiempo sin verte! —le digo.
—¡Es cierto, Antonio! ¿Qué es de tu vida? —pregunta mientras me abraza.
El parlamento es la reproducción textual de las palabras del personaje, ahí el tiempo verbal dependerá de lo que está contando, pero, en las acotaciones se mantiene el punto de vista del resto del texto. No podemos pasar de tercera persona a primera o viceversa, ni de pasado a presente o al revés. Salvo que, por alguna razón, utilicemos varios narradores y hayamos decicido realizar una muda, un cambio de punto de vista, pero esto debe estar justificado. No es lo habitual, ni es objeto de este artículo.
6- Se trata de dar información a los personajes no al lector
No tiene sentido que un personaje le cuente a otro algo que ya sabe. Sí, ya sé que a veces lo sabe el otro personaje, pero no el lector. ¿Cómo lograr entonces que quien lee se entere de lo que están hablando? Ajá, nadie ha dicho que esto sea fácil, pero si quieres que tus diálogos no resulten artificiales deberás escribirlos teniendo siempre presente la información que cada uno de los personajes conoce.
Lo mejor es dejarles un poco de tiempo y permitirles hablar, puede que si les das algunos minutos, vayan facilitando poco a poco la información mínima que el lector necesita para entender la conversación. Si no, siempre puedes añadir algún comentario del narrador. Si se enrollan demasiado, eso sí, tendrás que pasar luego la tijera.
Si utilizas un diálogo únicamente para informar al lector sobre algo que aún no sabe, pero los personajes sí, tienes el fracaso de tu historia asegurado. Si no estás de acuerdo con este principio, creo sinceramente que debes reducir las horas que dedicas a ver determinadas series de televisión. No te hacen ningún bien, ;).
7- Los diálogos literarios también son acción
Como vimos en otra entrada del blog sobre escritura de diálogos, lo que pone en marcha una historia son las acciones que emprende el protagonista de nuestra historia. Y eso es algo que no debemos olvidar a la hora de escribir diálogos. Para que el diálogo sea también una acción, debe poder influir en los personajes que intervienen en el diálogo, debe contribuir a hacer avanzar la historia y, por tanto, producir también, de alguna forma, un cambio o transformación en el protagonista o protagonistas. Tal vez una conversación le sirva a un personaje para darse cuenta de que ya no siente nada por su pareja y que la relación está rota, tal vez un diálogo proporcione información a un investigador para continuar su trabajo, o quizá una charla entre amigos le haga cambiar a tu protagonista el punto de vista que tenía de otro personaje.
8-Diálogos literarios versus diálogos coloquiales
Se suele decir que los diálogos literarios deben ser naturales sin serlo. Eso es: los diálogos deben parecer naturales, aunque no sean una reproducción textual del habla, del mismo modo que una historia debe ser verosímil, tener apariencia de verdad, aunque se trate de una ficción. Pero la naturalidad en los diálogos no quiere decir que debamos escribirlos exactamente igual a como serían en la realidad, especialmente en un relato corto.
Pensemos que un cuento es intensidad y brevedad, esto también debemos aplicarlo a la hora de escribir diálogos. Hay que eliminar todo lo que no sea necesario. Algunas cosas que se pueden eliminar: los saludos y preliminares, las muletillas del lenguaje, lo que el lector ya sabe, lo que es evidente, lo que se puede deducir del resto de diálogos o del texto anterior o de la situación, lo que no tiene ninguna función (ni de caracterización del personaje ni sirve al tema del cuento, por ejemplo). También hay que tener cuidado con los diálogos excesivamente coloquiales, llenos de palabrotas o frases hechas.
9-Todos los personajes no pueden hablar igual
Una de las funciones del diálogo es la de caracterización. El habla de los personajes, tema que tratamos en otra entrada del blog, sirve entre otras cosas para caracterizar a nuestros personajes de ficción. A veces un escritor logra que su protagonista se exprese de una forma muy particular. Tal vez es muy culto, se expresa con un estilo poético, es ingenioso o tiene un humor especial. ¡Eso está genial! El problema viene cuando aparece otro personaje con ese mismo ingenio, estilo y humor. No, no todos los personajes pueden hablar igual. Lo ideal sería que, en líneas generales, podamos identificar a los personajes por su forma de hablar. Si logramos esto, en muchas ocasiones no necesitaremos indicar quién interviene en los incisos y además ganaremos en verosimilitud literaria.
10-El registro debe ser adecuado a cada interlocutor
A la hora de escribir diálogos literarios no podemos olvidarnos de mantener la coherencia de nuestros personajes. Como hemos dicho, todos los personajes no pueden hablar igual, pero además, su registro debe ser adecuado a su cultura y su origen. No puede ser que un chaval de quince años hable igual que su profesor de filosofía ni que un guerrero de la Edad Media hable como un soldado de hoy en día. A ver, tampoco se trata de aprender castellano antiguo ni nada de eso, pero es importante preguntarse qué vocabulario y forma de expresarse emplearía cada personaje. Hay que tener cuidado sobre todo con las frases hechas y con las expresiones muy coloquiales, pues suelen ser reflejo de una determinada época.
Un error habitual que encuentro entre los estudiantes más jóvenes es que hacen hablar a los personajes de cincuenta años con las mismas expresiones que utilizan ellos. No estoy diciendo que alguien de cincuenta sea viejo, ¡cuidado!, los cincuenta son los nuevos treinta. Pero es una persona de otra generación: iba a EGB, escuchaba otra música… Tiene su propia forma de hablar, sus reglas, sus códigos.
11-Refleja la emoción del personaje
Lo que un personaje dice también refleja lo que siente y cómo se siente. Los diálogos literarios no están ausentes de sentimientos. Una misma frase podemos pronunciarla con matices y expresiones diferentes dependiendo de nuestro estado de ánimo. De hecho, nuestros gestos y tono de voz pueden incluso poner en entredicho lo que estamos diciendo, bien porque lo decimos sin ganas, bien porque mentimos. Nuestro lenguaje no verbal, en ocasiones, puede contradecir lo que expresamos de modo verbal. Por ello, de nuevo los incisos pueden ser de gran ayuda al mostrar los gestos del personaje.
12-No te olvides de la puntuación
Por desgracia, en ocasiones he podido comprobar que para muchos aficionados a la escritura creativa esta es una cuestión menor. “Ya contrataré una revisión de estilo o la editorial se encargará de realizarme una corrección”, suelen decir. Pero, ¡qué editor va a interesarse por un manuscrito con errores gramaticales! La mala puntuación en los diálogos no solo da mala imagen, también puede generar confusiones y una mala comprensión del texto, sobre todo si los diálogos se insertan dentro del discurso en prosa.
Existen muchas formas de puntuar los diálogos. Si no estás seguro, lo mejor es que los escribas en su forma clásica. Consulta diccionarios y la RAE si es necesario, y no te olvides que no debes emplear el guion sino la raya. Para saber más sobre cómo escribir diálogos consulta nuestra entrada sobre la puntuación de los diálogos.



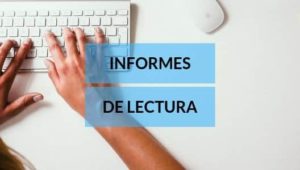

Mil gracias por sus enseñanzas.
Enriquece mucho estás orientaciones. Gracias
Muchas gracias.
Muchas gracias
Hola, ando revisando mi siguiente novela y dudo sobre el uso de los dos puntos en la acotación justo antes del diálogo. Tengo entendido que las nuevas normas de estilo intentan prescindir de esos dos puntos tan significativos. Escribo el ejemplo:
El guardia me esposó las muñecas. Miré a mi abogado y le dije:
—Ahí vamos.
Detrás del verbo “decir” me sugieren que lo sustituya por un punto. ¿Qué opina?
No tenemos constancia de ningún cambio normativo al respecto. No sería correcto sustituir los dos puntos en el ejemplo que indicas.
Si sería correcto, si colocas el verbo de habla dentro de un inciso.
El guardia me esposó las muñecas. Miré a mi abogado.
—Ahí vamos —le dije.